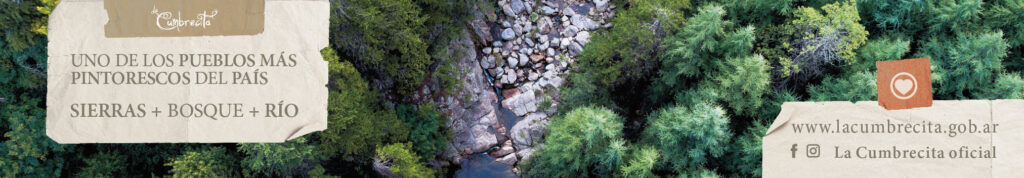Desde finales del siglo XX, la Ciencia Política latinoamericana ha mantenido un constante crecimiento: creación de carreras de grado y posgrado en universidades dónde no existían, aumento de publicaciones especializadas, una mayor presencia de politólogos en las discusiones sobre los problemas políticos y sociales y también una mayor representación en la administración pública. El análisis de la Ciencia Política en la región se ha profundizado, pues existe un creciente interés entre los propios politólogos por saber la historia y el estado actual de la disciplina, permitiendo tener un mejor panorama de esta ciencia aún joven en el contexto de las ciencias sociales: saber de dónde venimos, dónde estamos y quizá prever hacia dónde vamos.
A pesar de las visiones fatalistas sobre su futuro (Sartori 2004), la Ciencia Política está más viva que nunca, yavanza a pesar de sus fracturas internas. Solo por recordar, Almond (1988) identificó cuatro, dos ideológicas: la izquierda y la derecha; y dos metodológicas: la blanda y la dura. Desde los años 90’s del siglo XX la fractura ideológica se desvaneció, pero la metodológica, que trata precisamente sobre los métodos, sigue abierta. Inspirado en un ejercicio similar que se llevó a cabo en Brasil en 1969 por la Asociación Brasileña de Ciencia Política (Michetti y Miceli 1969), durante los meses de septiembre y noviembre de 2013 dentro de un proyecto de investigación se aplicó una encuesta a 150 politólogos latinoamericanos1. Si bien no se alcanzaron el 100% de las respuestas de las 67 preguntas realizadas, las respuestas obtenidas permiten tener una primera aproximación a los politólogos en la región.
Origen y Formación. La mayoría de quienes respondieron a la encuesta son de nacionalidad mexicana (34,5%), siguiendo argentina (14,28), colombiana (12%), brasileña (9%), entre otras (Gráfica Nº1). El 65,15% son hombres y el 34,85% son mujeres. La edad promedio es de 37 años; sobresale que los profesores e investigadores (94 en total) adscritos a alguna universidad tienen una edad promedio de 43 años. 107 encuestados señalaron su grado académico: 52,3% cuenta con Doctorado, el 37,4% con Maestría y el 38% con Licenciatura.
 Varios estudiaron un Doctorado pero no han obtenido el grado (13%); el 27,4% estudió su Doctorado en la misma universidad dónde obtuvo su grado de licenciatura, el 29% en el mismo país pero en otra universidad, mientras que el 43% en una universidad en el extranjero. Es de resaltar que poco más de la mitad de quienes obtuvieron el Doctorado han tenido la oportunidad de publicar su tesis.
Varios estudiaron un Doctorado pero no han obtenido el grado (13%); el 27,4% estudió su Doctorado en la misma universidad dónde obtuvo su grado de licenciatura, el 29% en el mismo país pero en otra universidad, mientras que el 43% en una universidad en el extranjero. Es de resaltar que poco más de la mitad de quienes obtuvieron el Doctorado han tenido la oportunidad de publicar su tesis.
 Autoidentificación y desempeño. Muchos politólogos no saben qué decir cuando alguien que no conoce la disciplina confunde la profesión politológica con la de político. Se les preguntó cómo se autoidentificaban: 55% se considera politólogo a secas, otros se adscriben a algunas especializaciones: internacionalista, filósofo o teórico de la política. 122 señalaron en dónde se desempeñaban: el 60,6% en alguna Universidad o Centro de Investigación de carácter público, mientras que el 25% en alguna de carácter privado; solo el 9,8% en el gobierno y apenas 4,9% en el sector privado.
Autoidentificación y desempeño. Muchos politólogos no saben qué decir cuando alguien que no conoce la disciplina confunde la profesión politológica con la de político. Se les preguntó cómo se autoidentificaban: 55% se considera politólogo a secas, otros se adscriben a algunas especializaciones: internacionalista, filósofo o teórico de la política. 122 señalaron en dónde se desempeñaban: el 60,6% en alguna Universidad o Centro de Investigación de carácter público, mientras que el 25% en alguna de carácter privado; solo el 9,8% en el gobierno y apenas 4,9% en el sector privado.
Respecto a la áreas de interés (podían seleccionar dos opciones). La mayoría se enfoca a los ámbitos locales y nacionales, evidentemente con una referencia significativa hacia la región latinoamericana. Resulta interesante que apenas unos pocos observan América del Norte o Europa siendo que son las regiones que políticamente tienen más impacto en la política de la región. Muy lejanos aparecen Europa del Este y Asia, mientras que África parece ser una región de nulo interés entre los politólogos latinoamericanos.

Como señaló Max Weber (1919 [pub.1967]), la ciencia es una vocación y la ciencia política evidentemente no es la excepción. En casi todos los países latinoamericanos existen politólogos que se dedican a vivir de la Ciencia Política, y no tanto para la Ciencia Política, por ello es necesario excluir a aquellos que viven de dar conferencias2 y no de divulgar el conocimiento, en términos monetarios ¿vale la pena dedicarse a la Ciencia Política?
 Tomando en cuenta que la mayoría de los encuestados se desempeña en la investigación y la docencia, dedicarse a la politología no los hará millonarios, aunque quizá si tengan una mejor calidad de vida. Apenas poco más del 9% gana más de 4000 dólares mensuales, mientras que el 30% entre 3000 y 4000 dólares (Gráfica 4).3
Tomando en cuenta que la mayoría de los encuestados se desempeña en la investigación y la docencia, dedicarse a la politología no los hará millonarios, aunque quizá si tengan una mejor calidad de vida. Apenas poco más del 9% gana más de 4000 dólares mensuales, mientras que el 30% entre 3000 y 4000 dólares (Gráfica 4).3
Formación Intelectual. La mayoría de los politólogos considera como clásicos de la disciplina a Platón, Aristóteles, Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo. Otros nombraron como autores influyentes en su formación las obras de Alexis de Tocqueville, Max Weber, Carlos Marx, Norberto Bobbio, Robert A. Dahl, Juan Linz, Gianfranco Pasquino y Guillermo O’Donnell. Y ante el reactivo: “enliste los libros esenciales que usted considera que todo estudiante de Ciencia Política debe conocer para desempeñarse en la profesión” las respuestas fueron heterogéneas, con una combinación de textos clásicos como de los autores ya mencionados, pero también con la inclusión de otros autores contemporáneos tales como Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos (1976), Martha Nussbaum, La fragilidad del bien (1995), Daron Acemoglu y James A. Robinson Porque fracasan los países (2012), G. King, K. Keohane y S. Verba, El diseño de la investigación social (1994), Anthony Downs, Teoría económica de la democracia (1957), pero también manuales de Ciencia Política como el de Rafael del Águila (1997) o el de Gianfranco Pasquino (2011).
Frente a la pregunta: “¿Quiénes considera los clásicos de la Ciencia Política en América Latina?”, entre las respuestas obtenidas el autor mmenor do es Guillermo O’Donnell, seguido en Polciaaciro no han obtenido el grado () de arla, dejaba la posibilidad de que pudierás mencionado fue Guillermo O’Donnell, seguido por José Carlos Mariátegui, Pablo González Casanova, Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Jorge Lanzaro, Manuel Antonio Garretón, Marcelo Cavarozzi, y Jorge Carpizo. Algunos señalaron directamente que “no hay” politólogos latinoamericanos que puedan ser considerados como clásicos. Entre los politólogos contemporáneos que los encuestados consideran como relevantes, aparecen mencionados muchos estudiosos en pleno proceso de consolidación científica, tales como Steven Levitsky (estadounidense), Aníbal Pérez Liñán y Gerardo L. Munck, argentinos que han hecho su carrera en Estados Unidos; David Altman (Chile), Daniel Buquet (Uruguay), Víctor Alarcón Olguín y María Amparo Casar (México), Simón Pachano (Ecuador), Fernando Limongi (Brasil), Martín Tanaka (Perú) y Flavia Freidenberg (argentina y que se desempeña en España).
Entre las revistas académicas más consultadas: American Political Science Review, Journal of Democracy yComparative Politics. Y entre las latinoamericanas: Revista de Ciencia Política (Chile), Revista Mexicana de Sociología y Política y Gobierno (México), seguidas de América Latina Hoy (España) y Nueva Sociedad(Argentina). Muy pocos (apenas 30) terminaron respondiendo respecto las ventajas y desventajas de publicar en revistas indexadas, y más de la mitad de éstos consideran que los tiempos de dictaminación de los artículos científicos son muy largos, que no siempre están bien elaborados los informes o poco ayudan a mejorar el artículo, pero sobre todo, que existen sesgos metodológicos, ideológicos, o de otra índole en las revistas académicas en la selección de artículos para que sean publicados.
El debate fútil. Respecto de los argumentos vertidos por Giovanni Sartori en “¿Hacia dónde va la Ciencia Política?” (2004) y repetido de manera acrítica y visceral por algunos otros académicos, no existe entre los encuestados un consenso. Apenas el 19% está totalmente de acuerdo con tales argumentos, y el 41% parcialmente de acuerdo.
Estos datos apenas ofrecen un brevísimo acercamiento a la profesión del politólogo en la región, sobre todo en las universidades latinoamericanas. Todavía queda por profundizar en varios aspectos, pero se observa que existe una heterogeneidad en la formación y en los intereses académicos e intelectuales. Es de notarse que si bien entre los politólogos existe una preferencia por los asuntos locales y nacionales, también hay interés por comparar, o al menos tener muy presente lo que sucede en toda la región.
Sobresale que, a diferencia de la década de 1970 y todavía en la década de 1980 del siglo XX, en los cuales dominaban autores marxistas entre las lecturas preferidas, hoy la literatura que se considera esencial para la disciplina es heterogénea y no domina una corriente en específico. La Ciencia Política en América Latina está en crecimiento, pero falta todavía demostrar a la sociedad que las discusiones politológicas no son “mesas de café”, y que la Ciencia Política es ciencia básica, pero también es ciencia aplicada, y sobre ello todavía queda mucho por trabajar.
Notas
(1) Barrientos del Monte, Fernando. 2014. Proyecto de investigación “La Ciencia Política en América Latina. Un diagnóstico de su desarrollo e institucionalización”, financiado por el PROMEP-SEP (2012-2013), México.
La encuesta fue semi-abierta dirigida a 150 politólogos que se desempeñaran en alguna institución pública o privada de América Latina. La invitación se realizó vía correo electrónico a profesores de al menos dos universidades de 15 países de América Latina. Las respuestas se recibieron entre los meses de septiembre y noviembre de 2103. Respondieron 132 politólogos, de los cuales 94 son profesores de tiempo-completo. Se presentan los datos marginales con un nivel de confianza del 95%
(2) Zaid, Gabriel. 2012. “El negocio de las conferencias”, Letras Libres.
(3) Estas cifras no cuentan los fondos extraordinarios para la investigación ni las becas extraordinarias. El tipo de cambio es de la segunda semana de enero de 2014: 1 dólar = 0,73 euros. Se redondearon las cifras.
Referencias
Acemoglu, Daron y Robinson, James A. 2012. Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Deusto.
Almond, Gabriel A. 1988. “Separate Tables: Schools and Sects in Political Science”, Political Science and Politics, 21 (4): 828-842
Del Águila, Rafael. 1997. Manual de Ciencia Política. Madrid: Trotta.
Downs, Anthony. 1973. Teoría económica de la democracia (original 1957). Madrid: Aguilar.
King, G., Keohane, K. y Verba, S. 1994. El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid. Alianza.
Michetti, Heloísa Helena y Miceli, María Teresa. 1969. “A situação do ensino e pesquisa de Ciência Política no Brasil”. Revista de Ciência Política (Rio de Janeiro), 3 (4): 89-110.
Nussbaum, Martha. 1995. La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. Madrid: Antonio Machado.
Pasquino, Gianfranco. 2011. Nuevo curso de Ciencia Política. México: Fondo de Cultura Económica.
Sartori, Giovanni. 1980. Partidos y sistemas de partidos (original 1976). Madrid: Alianza.
Sartori, Giovanni. 2004. “¿Hacia dónde va la Ciencia Política?”. Política y Gobierno XI (2): 349-354.
Weber, Max. 1967. El político y el científico. Madrid: Alianza.
© 2014 . Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca.
Licencia de Creative Commons.