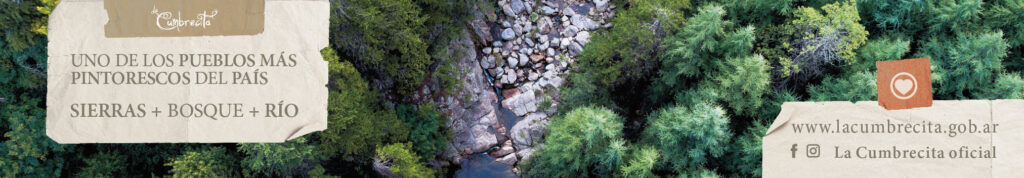Por *Belén Iannuzi. Foto: Federico Imas. Para Revista Cítrica
Entrevista a Roberto Killmeate, uno de los referentes más destacados del esquema de economía social de la Argentina. Vive en Dina Huapi, donde organizó a los campesinos alrededor del Mercado de la Estepa.
«Primero hubo un exterminio de los pueblos originarios. Los onas se protegían con el pelo del guanaco, se alimentaban de él y lo utilizaban para comercializar, de modo que perjudicaban la producción lanera. Para ese esquema socioproductivo basado en la explotación de lana de oveja, que era el modelo agroexportador dominante, el territorio era indispensable: a mayor territorio, mayor producción. Y a mayor territorio, menos población, porque a ese esquema le molesta el poblador. Así que los productores tuvieron que poner empleados para que esquilaran las ovejas. Pero luego hubo problemas con los esquiladores y ocurrió la gran huelga del 21, que terminó con la Patagonia trágica. Ahí el esquema fue matar a los que se sublevaban en contra del modelo de exportación. Así se produjo la desertificación: por un lado, la oveja comenzó a desertificar grandes extensiones de campo, por otro lado, había que exterminar al guanaco. Y luego al hombre. Siempre el modelo dominante es que el determina quiénes tienen que existir en un territorio. Y el modelo agroexportador dominante nunca consideró al guanaco como un medio productivo», cuenta Roberto «Bob» Killmeate, director del Proyecto Guanaco, dependiente del FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial), durante una breve visita a Buenos Aires en la que conversó con Cítrica. «El guanaco es un recurso natural de cada provincia, es un animal del Estado. Y está protegido a causa del exterminio que sufrió. Como competía por el pasto con la oveja y no tenía un precio en el mercado, era considerado un invasor del modelo agroexportador lanero establecido en la Patagonia».
¿Hasta cuándo fue así?
Hasta que se promulgó una ley de defensa de este animal autóctono: el guanaco estaba en la Patagonia desde mucho tiempo antes que la oveja, que fue traída desde las Malvinas. Las islas eran un lugar de acopio de lana, pero pequeño, de modo que fue necesario extenderlas en el territorio patagónico.
En este contexto, se desarrolla con vigor y esfuerzo el sistema de economía solidaria. El FONARSEC y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación abrieron un concurso para que todas las personas que trabajan con camélidos formen un consorcio. En la Patagonia, se formó uno con la Universidad de Río Negro, la Dirección de Fauna de la provincia y dos asociaciones civiles que desarrollan hace más de diez años este esquema de economía social, Surcos Patagónicos y el Mercado de la Estepa, en Dina Huapi.
¿Cuántas personas trabajan en este consorcio?
En el encierre y la esquila, somos cerca de 45 personas. Se nos complicaba la descerdada, porque en el país hay sólo dos máquinas y son particulares; una está en Pico Truncado y otra en Buenos Aires. Por eso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos otorgó el dinero para que compremos una máquina descerdadora propia para que quede en el consorcio. Luego viene el hilado, que se hace a mano, y finalmente el tejido; ahí se llega al producto final. En este momento, tenemos 35 piezas de piel preciosa certificadas por la Dirección Provincial de Fauna, que garantiza que trabajamos bajo el esquema de la economía social. Por eso nosotros decimos que no vendemos productos, sino que vendemos historias, las de todas las personas que están detrás de ellos y que trabajaron para materializarlos. La artesanía es arte, y los paisanos producen piezas de arte.
Con ese dinero que nos otorgó el Estado, comenzamos a aplicar tecnología en este proceso productivo y a regular sobre el mercado.
Para que no venga una Barrick Gold de los guanacos…
Y se quiera comer al guanaco y todo el que él da, y además se lo lleve.
Nosotros decimos que este recurso, que es el guanaco, y es del Estado, debería ser utilizado por la gente del lugar, con sus caballos, sus mangas de esquila. Y no que venga el señor mercado y quiera imponer otro sistema.
Que se desarrolle dentro del esquema de la economía solidaria, horizontal…
Sí, y nosotros lo estamos haciendo con los paisanos. Les pagamos a ellos por el trabajo, por el encierre. Nosotros pagamos 80 dólares por kilo de encierre; el mercado les pagaba 30 dólares. Y usamos dólares porque es la moneda en que se cotiza la lana. Lo mismo con las hilanderas, cuyo trabajo es puramente manual. En esta primera instancia, por medio de un precio justo, tratamos de repartir el dinero de la mejor manera posible. Pero nuestro ideal es que todas las personas que trabajaron en el proceso de producción de la pieza obtengan también un valor monetario sobre la venta y no sólo sobre su trabajo. Es decir, que el esquilador cobre de la ganancia. Pero el esquilador, que hace una esquila por año, no puede esperar a que se venda el producto para cobrar.
¿Todo este trabajo se produce en un entorno rural?
Sí, la gran mayoría. El oficio de hilar es propio del campo. Hay unas pocas hilanderas urbanas. Ellas han aprendido este oficio de sus abuelas. Antes, era muy común que se matara un guanaco para comer y luego se hilara el pelo que sobraba. Esas niñas vieron cómo hilaban sus abuelas, y ese saber se fue conservando y transmitiendo. Pero en algún momento lo dejaron de hacer porque no les pagaban. Por eso, es fundamental recuperarlo.
¿Cuál es el objetivo del Proyecto Guanaco?
Nuestro desafío es convocar a los paisanos de todos los parajes donde pasan guanacos a que trabajen este recurso, que puedan hilar, tejer su pelo y que se conviertan en los dueños de su propio producto. Y que la Patagonia tenga como bandera de insignia el guanaco, y no el chocolate que se trae de otros países. El trabajo con fibra de guanaco produce piezas autóctonas que simbolizan la cultura patagónica, ya que este animal ha estado pisando ese suelo desde que nosotros llegamos.
Así que la finalidad del Proyecto Guanaco es favorecer a la gente del lugar por medio de la utilización de este recurso que les pertenece y acompañar los procesos de organización, ya que este trabajo requiere de un grupo de personas y no de individuos que buscan beneficiarse particularmente. Además de fomentar un proceso de recuperación de la cultura del hilado y del tejido.
En el esquema de la economía social no hay empleados, somos todos dueños de todo. Y eso conlleva el enorme desafío de desarrollar un modelo productivo que no caiga en las garras del capitalismo.
Es decir que lo importante no es sólo socializar los medios de la producción sino también la producción.
Exactamente. Al igual que el cooperativismo, buscamos alcanzar un modelo económico de democratización. Y lo vamos construyendo en la práctica.
Y vamos por más: Río Negro tiene la particularidad de que dos o tres personas pueden escribir su propia ley, según la Constitución provincial. Y esa ley puede llegar a perfeccionarse de dos maneras: por vía legislativa o a través de la iniciativa popular con el 3% del padrón electoral. Nosotros escribimos la Ley de Economía Social, basada en la experiencia del Mercado de la Estepa. Esta ley ya está aprobada y reglamentada. Por eso, las organizaciones civiles que trabajamos bajo el esquema de la economía social le pedimos al Poder Legislativo que considere que la economía social tiene que tener un presupuesto del gobierno para favorecer los mercados productivos.
El Mercado de la Estepa está abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hace 10 años. Ofrece productos de cuero, lana, madera y fibra de guanaco. Más información: www.mercadodelaestepa.com.ar