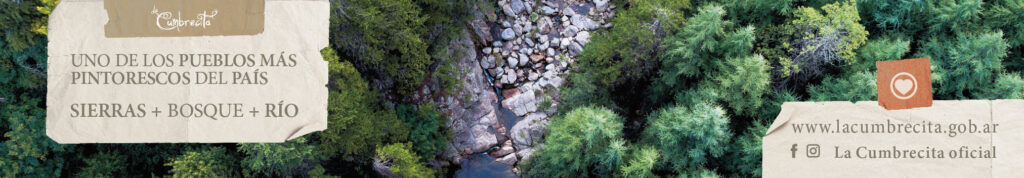Economía Social. Por Javier Costábile.
Para comenzar a hablar de economía social, deberíamos definir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía?
Seguramente la definición más difundida es: “La economía es la ciencia que estudia la administración de recursos escasos para resolver de manera eficiente las necesidades múltiples”.
Foto: Mercado de la Estepa
Si pensamos esta definición, observaremos que comienza desde el principio de escasez, los recursos no alcanzan, las necesidades se multiplican (el consumo exacerbado multiplica esas necesidades exponencialmente), y debería haber un mercado que cumple la función de equilibrar.
Esta definición, ampliamente difundida, podemos llamarla “economía libre de mercado”.
En ella se entiende que en todo momento hay transacciones de bienes y servicios, regulados por el principio de oferta y demanda, y que el mercado, con una supuesta “mano invisible” regula per se, el comportamiento económico.
Esta teoría, tan difundida, ha perdido perspectiva y cada vez se aleja más de la realidad, pues no ha podido dar respuestas a algunas cuestiones no resueltas por esta mirada de la economía.
Pensemos, ¿Los mercados pueden regularse por sí solos cuando hay diferentes posiciones dominantes, monopólicas u oligopólicas en ella? ¿Qué sucede con las producciones que no se elaboran para competir en el mercado (producciones familiares, de autoconsumo, etc.), no las consideramos parte del sistema económico? Y ¿qué pasa con el Estado, también productor de bienes y servicios, que no debería seguir las reglas del mercado sino el de las necesidades sociales?, Y profundicemos más aún, pues quizás la principal falla se concentre en las desigualdades que el propio sistema capitalista a creado: en el mundo, el 1% de la población concentra el 46% de la riqueza, lo que Bernardo Klisksberg define como “desigualdades hirientes”.
Asimismo, deberíamos empezar a cuestionar cómo se definen nuestras necesidades de consumo, pues en el sistema capitalista estamos asistiendo a un fomento que promueve el consumo sin límites y la acumulación de riquezas materiales, que incluso está atentando contra nuestro propio equilibrio ambiental.
La necesidad de fomentar este consumo ilimitado lleva a que nos tengamos que enfrentar permanentemente a publicidades que vinculan por ejemplo la felicidad con la posesión material (destapar una bebida cola nos hace felices dice una publicidad, o la felicidad es color naranja dice otra publicidad de una conocida tarjeta de crédito, o el último modelo de celular es el que te diferencia de los demás miembros de la sociedad).
Nuestros hijos están frente a estos mensajes en los programas infantiles de tv que forman un patrón cultural de consumo, y debemos saber que los niños aún no tienen capacidad de discernir que ese es un mensaje del sistema capitalista para orientar sus necesidades hacia lo material.
¿Podemos pensar en otra economía?
Nos preguntamos qué sucedía en las sociedades previas al capitalismo, donde no existía el mercado tal como lo conocemos en la actualidad?
Al contrario de lo que los pensadores clásicos y neoclásicos afirman, previo al mercado de las economías liberales del sistema capitalista, existían sociedades organizadas, que producían bienes y servicios que alcanzaban para todos sus miembros.
Debemos tener en cuenta también que la economía es una ciencia social, lejos de las teorías que la vinculan a reglas matemáticas exactas, por lo tanto responde a vínculos sociales que se caracterizan por ser dinámicos, cambiantes y muchas veces contradictorios.
Propongo a los lectores de este artículo que pensemos otra definición de economía, como:
“El conjunto de instituciones y prácticas que permiten que una sociedad pueda estar integrada para que todos puedan desarrollar una vida digna”. ¿Estamos locos los que pensamos así? En lo personal sostengo que no, aún cuando este pensamiento sea una suerte de contracultura en la sociedad moderna.
El problema del sistema capitalista es que la economía aparece como separada de la sociedad, como si fuese un mecanismo autónomo, donde el sentido último es la maximización de las ganancias del capital, por lo tanto ésta no está orientada a la satisfacción de necesidades sociales que ya no pasan por la acumulación material sin límites, sino por la reproducción de la vida de la mejor manera posible, o a la creación de mecanismos que toda sociedad tiene para garantizar su reproducción social.
Lo que se expone no es una concepción que hay dos economías distintas, lo que hay es distintos sentidos y valores de cómo organizarla, lo que da origen a un modelo de sociedad u otro.
Esta definición nos hace pensar qué tipo de sociedad queremos y qué economía queremos construir, cómo queremos vivir y cómo queremos relacionarnos entre los miembros de la sociedad, en función de ello, debemos definir nuestros patrones de producción y consumo y nuestras formas de trabajo, en definitiva pensar y repensar permanentemente nuestra organización social, pues como sostenemos, ésta es dinámica y cambiante.
Por último es importante destacar que lo expuesto en este artículo no es sólo una definición teórica, planteada en abstracto, sobre un modelo ideal de sociedad. Existen numerosas experiencias vinculadas a esta mirada de la economía, a la economía social, asentada en principios como la Democratización, la Participación, la Solidaridad y la Distribución equitativa de la renta. Numerosas experiencias cooperativas y asociativas están sostenidas por estos principios conceptuales. Comunidades organizadas en sistemas productivos comunitarios, asociaciones de emprendedores, espacios de comercialización que sostienen redes de Comercio Justo, Mercados Solidarios, etc. son ejemplos que permiten acercar la teoría con las prácticas concretas. Hoy, por primera vez en nuestro país el Estado ha asentado parte de sus políticas sociales en un Plan que promueve la Economía Social.
Estas experiencias no están exentas de dificultades, pero como dice Eduardo Galeano: “permiten actuar sobre la realidad y transformarla aunque sea un poquito, que es la única manera de demostrar que la realidad es transformable”.