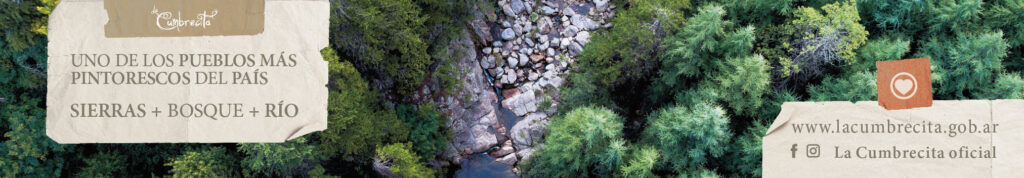*Por Pablo Miranda.
Repasando algunos conceptos de James Brennan y Mónica Gordillo en su obra Protesta obrera, rebelión popular e insurrección urbana en Argentina: El Cordobazo, y cruzando algunos datos de una serie de aspectos destacados por Ezequiel Grisendi bajo el título ¿Cómo interpretar el Cordobazo? Dos lecturas Sociológicas en las que se refiere al análisis sociológico de dos autores contemporáneos al suceso del 29 de mayo de 1969 como Francisco Delich y Juan Carlos Agulla, nos encontramos con la necesidad de desromantizar los sucesos violentos, y salir de la crónica repetida por medios de comunicación a manera de la pintoresca ciudad del interior del país y su rebeldía, y sí profundizar en la difusión de estudios que problematizan y procuran encontrar nuevos elementos que ayuden a descifrar socialmente, culturalmente y políticamente los sucesos de los cuales se celebran 50 años.
Brennan y Gordillo sitúan la mirada en el fenómeno «El Cordobazo» del cual destacan que «desafió de alguna manera las interpretaciones imperantes en ese momento sobre la actividad política de la Córdoba trabajadora en América Latina».
Los autores cuentan que «los investigadores del movimiento obrero latinoamericano habían adoptado libremente, en los años previos al Cordobazo, las ideas que sobre la clase obrera norteamericana se desprendían de los escritos de Hervert Marcuse, Daniel Bell, Seymour Lipser y otros, que a su vez se habían apoyado en las teorías de Lenin y Gramsci sobre la aristocracia obrera, y en consecuencia, consideraron que la declinación de la militancia y el aburguesamiento de por lo menos, los sectores más privilegiados de la clase obrera estadounidense caracterizaba también los de América Latina».
Dicho esto, y a la luz de los hechos que hoy se conmemoran, distaban aquellas percepciones sociales de la realidad que se vivía en Argentina y en especial en Córdoba por características propias de la composición del mercado laboral industrial y la fuerte incidencia de las organizaciones sindicales, la cultura de la provincia mediterránea, la presencia de la Universidad Nacional cordobesa cuyos estudiantes poseían el legado de los reformistas de 1918 y que vieron truncos parte de sus sueños con la interrupción del orden democrático con el Golpe Militar que depuso a Arturo Illia y entronizó al Militar Juan Carlos Onganía, quien rápidamente recortó partidas, prohibió las actividades de la Federación Universitaria, intervino la Universidad quitándole autonomía y cogobierno que eran y son valores intrínsecos de la casa de altos estudios desde la Reforma Universitaria.
Para Brennan y Gordillo «los estudiosos del movimiento obrero latinoamericano sostenían que los trabajadores, especialmente en las industrias tecnológicamente más sofisticadas y que concentraban los mayores capitales, tales como las fábricas de automóviles que controlaban la economía cordobesa encontraban satisfechas sus necesidades materiales y aspiraciones de ascenso social debido a los relativamente altos salarios y a los complejos sistemas de relaciones industriales que ofrecían las empresas modernas. Pensaban que la política, incluso la actividad sindical serán, así, cada vez más irrelevantes para esos trabajadores».
- Todos estos argumentos quedaron sepultados bajo las cenizas de Córdoba una vez consumado El Cordobazo.
Hubo un cambio repentino y los estudiosos viraron hacia el estallido que tuvo como protagonista a esa supuesta aristocracia obrera «presuntamente satisfecha y apolítica» denuncian los autores que vengo citando.
Otro fenómeno que se dio fue que las explicaciones propuestas por los sociólogos argentinos y extranjeros estuvieron vinculadas a inclinaciones políticas ideológicas como también de resultados de investigaciones empíricas.
Para Brennan y Gordillo, ninguna de las explicaciones ofrecidas tuvieron la riqueza de la perspectiva histórica, ni pudieron reconocer la confluencia de múltiples causas, ni la coyuntura temporal que el análisis histórico utiliza.
Al respecto se refiere Ezequiel Grisendi y pone de manifiesto en ¿Cómo interpretar el Cordobazo? Dos lecturas Sociológicas que Juan Carlos Agulla y Francisco Delich coincidían en la mirada de que la disciplina sociológica «se presentaba como la clave interpretativa de una crisis que debía ser explicada», pero ocurrió que dispusieron de argumentaciones y grillas conceptuales tan dispares como las redes intelectuales con las que ellos se vinculaban.
Por ejemplo, para Agulla la fractura del consenso al interior de una elite social cuya reticencia a integrarse plenamente a un proceso de transformación industrial había terminado por desacreditarla ante sectores sociales cuyo accionar la desbordaba.
Para Delich, sería justamente en la protesta social que esos mismo colectivos producían la clave donde depositaría gran parte de su fuerza argumentativa.
Grisendi expone que Agulla ofrecía un diagnóstico de esa crisis «de autoridad», siguiendo las lecturas parsonianas de su referente francés, Francois Bourricaud. Delich se inclinó por ofrecer una interpretación anclada en la estructura social y la solidaridades que la situación económica y política que fortalecían.
Teniendo en cuenta marcos conceptuales distintos, estamos ante la riqueza y variedad de miradas sobre mismos hechos y en el plano de una sociología que se debatía, en aquellos años, entre empirismo y teoría; como resultado la necesidad de seguir buceando en los hechos del Mayo Cordobés.
Por mirada sociológica y por ser contemporáneos y testigos locales del Cordobazo hicieron que se considerara tanto a Delich y a Agulla como las figuras más destacadas y de mayor visibilidad.
Dicho sintéticamente, Delich en el año 94, a 25 años del Cordobazo trazaba una línea argumental que vinculaba la Reforma Universitaria con el Cordobazo y consideraba que la herencia mayor de aquellos dos fenómenos sociales producidos en Córdoba es «la democracia en el país».
Grisendi destaca que para Agulla el fenómeno del Cordobazo difícilmente se conectara con los fundamentos de la democracia. Consideraba que la desestabilización al gobierno ilegítimo de Onganía provenía de Madrid (Perón en el exilio), pero que también ponía en peligro a las instituciones democráticas. Para Agulla era una curiosidad que los cordobeses en vez de mostrarse arrepentidos se enorgullecían de los sucesos y de la victoria ante un gobierno autoritario.
Volviendo a Brennan y Gordillo, los autores destacan que hay que tener en cuenta elementos como las prácticas antidemocráticas y ajustes en el régimen laboral impuesto por el gobierno de Onganía que se enfrentaron con la práctica democrática, conciencia de clase e independencia de los gremios de Luz y Fuerza y Smata. La proscripción del peronismo y luego todo el arco político, cerrado el congreso, la dinámica democrática sindical en Córdoba. Luz y Fuerza compuesta por clase media con muchos de sus trabajadores con estudios universitarios, sensibles ante la pérdida de libertades democráticas. Una Smata de tradición peronista que había logrado estabilidad laboral y clausula gatillo, más la autonomía de los sindicatos y los derechos de cogestión con el empresariado como legado obrerista del peronismo.
Por todos estos factores los sindicatos cordobeses, a los ya mencionados se suman UOM y UTA, estaban mejor parados ante el régimen que sus pares del resto de Argentina. La población universitaria que representaba el 10 % de la población pero que incidía en la agenda pública, los curas tercer mundistas, Perón en el exilio, la muerte del Che, la Revolución Cubana, fueron todos elementos que sirvieron de ingredientes para un paro y movilización que terminó en una revuelta que tuvo en vilo al país por 20 horas atravesando dos jornadas y que hirió de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía que con el discurso de la modernización había implementado una serie de ajustes respondiendo a las exigencias de los capitales transnacionales y se encontró con todos los elementos antes mencionados a los que hay que sumar a las distintas corrientes marxistas que obligadas a las clandestinidad política fomentaron y endurecieron posiciones que aglutinó a estudiantes y trabajadores que en el caso de la peronista Smata la obligó a endurecer posturas ante la patronal para lograr mejores acuerdos para sus afiliados y no perder esa masa obrera que la constituía.
Los beneficios que otorgaba en tarifas de energía a los capitales extranjeros en detrimento de la pequeñas y medianas industrias cordobesas, más la política económica del gobierno hicieron que los trabajadores y estudiantes los vieran como vende patria.
Para finalizar comparto el fragmento inicial de un escrito realizado con motivo de los 50 años del Cordobazo por Diego Tatián Ex Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
“Inactualidad” del Cordobazo
«Con inspiración en pensadores como Nietzsche y Benjamin, algunos estudiosos recientes (entre los cuales Georges Didi-Huberman) han relevado el poder crítico del anacronismo para resistir y revertir un estado de cosas sumido en el oprobio y la adversidad. La expresión “esperanza en el pasado” designa una inspiración en acontecimientos emancipatorios “inactuales”, en el sentido de mantenerse irreductibles a la miseria del presente,atesorar un significado “contra el tiempo” y preservar una promesa incumplida…»
Para quienes quieran acceder al texto completo de Tatián pueden hacerlo aquí.
Pablo Miranda
*Editor Caminante