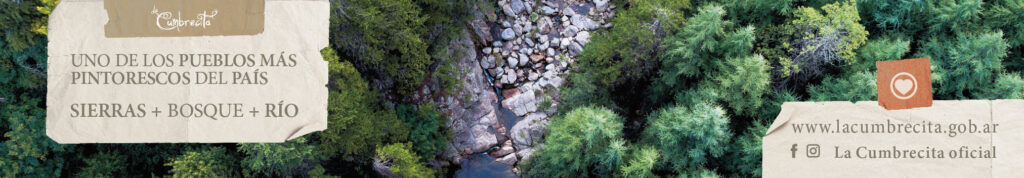Pareciera una contradicción expresar que hay que dejar espacio para la política teniendo en cuenta que cada acto protagonizado por las personas conlleva intrínsecamente una decisión política.
En la década del 90 luego de que se produjera la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del 89 que simboliza en términos de hegemonía política la ruptura del mundo bipolar, surgió el pretendido “fin de la ideas” que tuvo a su vocero en Francis Fukuyama con su libro “El Fin de la Historia” que suponía el triunfo definitivo del modelo capitalista por sobre otros modelos como por ejemplo el denominado “socialismo real” ruso. Si leer es una acción política, el fin de la ideas no puede ser otra cosa que el fin de la política y si tomamos la definición de Claude Lefort «el conflicto y el poder son constitutivos de la política”, sin ideas no hay disputa de poder, no hay conflicto, esto verdaderamente no parece posible,
En Argentina, aquellas ideas esgrimidas por Fukuyama, tuvieron correlato y se cumplieron como dogma positivista y su principio de causalidad, parece que se analizó de igual manera y entonces, si se acabaron las ideas nos quedaba solo capitalismo y neoliberalismo, como aquel proverbio chino: «El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo» y asociado a la teoría del caos de Edward Lorenz “el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York”, el pretendido “Fin de la Historia” fue el aleteo que dio argumentos a la tempestad neoliberal en nuestro país.
Digo esto porque nuestro país dio inicio a una transformación que tuvo como uno de sus ejes el intento de imponer a la política como sinónimo de lo estrictamente administrativo, y que esa administración burocrática de la cosa pública le quitara espacio a la política en toda su dimensión, palabra a cual se la estigmatiza y se le inoculan todos los males, por eso es frecuente escuchar: “lo que pasa en este país es culpa de la política”, “solo digo lo que hay que hacer, yo no hago política”, “La política nos está saliendo cara”. Vemos claramente cómo el discurso del fin de las ideas ha colocado un fórceps a la política con una pretensión solo funcionalista de su práctica.
Pero tomando a Claude Lefort quien considera que hay dos elementos constitutivos de la política como el conflicto y el poder cuando expresa: “hay política porque hay conflicto y hay conflicto porque hay poder”, considero que es inescindible la política de la vida misma, debido a que el sistema de creencias que cada uno trae en su mochila, es decir, esa carga ideológica que no es igual en cada individuo, nos introduce en el conflicto y la disputa de poder, y la política es la herramienta para el cómo hacer para que las cosas tengan solución o al menos sean viables mediante consensos legítimos.
Cómo lograr que el sistema de creencias de cada uno de los individuos adquiridos en procesos de sociabilización de acuerdo a la pertenencia o interacción de determinados grupos étnicos, políticos, religiosos, familiares, universitarios, etcétera, que a la vez se retroalimentan de igual manera, tengan un espacio que les permita resolver situaciones en el marco de la tolerancia y no necesariamente con desenlaces trágicos.
Como primera medida reconocer la existencia del conflicto nos introduce en la dialéctica Maquiavélica en la que deductivamente se llega a la conclusión de que si hay conflicto hay posibilidad de nuevas leyes, nuevas reglas, avances sociales, etc. En ese sentido el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi apunta que “no hay política sino se produce un trastocamiento en las identidades subjetivas formadas en el mundo de la producción y aparece una cosa nueva”.
La necesidad de dejar espacio a la política surge como preocupación ante escenarios actuales y futuros, considerando experiencias argentinas en la que cada vez que un grupo de poder tuvo pretensiones de totalidad, lo que logró fue la propia pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder y administración de la cosa pública, pero dejó como pasivo, y es lo más preocupante, una serie de hechos de padecimientos del pueblo. No tiene por qué reiterarse, pero allí están los fantasmas del pasado, los de la historia que nos recuerdan que no pocas veces se equivocó el camino, no porque haya una tierra prometida a la cual llegar, ni tampoco lo expreso con carga moral pretenciosa de cambiar la historia que hicieron aquellos hombres y mujeres diciendo cómo debieran haber sido las cosas, pero sí vertebrar la idea de evitar nuevos sufrimientos por desencuentros que no encontraron otros caminos que la interrupción de mandatos, exclusión, muerte, y pérdida de derechos civiles y sociales. Marchan por esa galería aunque con idearios diferentes los dirigentes de la denominada “generación del 80” del Régimen Conservador, el primer gobierno popular argentino en manos de Hipólito Irigoyen, el intento de vuelta del Régimen Conservador en la década infame del 30, Juan Domingo Perón, la alternancias de los gobiernos “semidemocráticos” con proscripción de Perón y el Peronismo, los gobiernos de facto encabezados por grupos militares y con algún apoyo civil, María Estela Martínez, el gobierno surgido del golpe del 76.
A excepción de la caída en las urnas del primer Régimen Conservador y que fue una salida progresista, es decir hacia delante en términos de derechos civiles, tal vez el más importante con el acceso al voto, me atrevo a postular que en todos los casos, la pretensión de totalidad solo generó un subsistema de hegemonía social que más temprano que tarde terminó por estallar por el aire debido a que no hubo espacio para la política como articuladora y reconocimiento de todos los sectores.
El conflicto entre clases y sus construcciones
El régimen conservador y sus políticas no distributivas generó grupos militantes que fueron forjando el nacimiento de los partidos políticos de cuño popular como el Partido Socialista, la Unión Cívica, la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista, el anarquismo que tuvieron en común la lucha por el reconocimiento social, la lucha por derechos laborales y libertades políticas; el tardío reformismo y apertura manifiesta en Ley Sáenz Peña a la participación política partidaria y el voto universal masculino les procuró la pérdida de la administración del Estado Nacional. Llega Irigoyen al poder pero su carácter de partido CatchAll (atrapa todo) incurrió en la negación de las otras fuerzas políticas, menospreció y negó el parlamento en el que se manifestaban otras expresiones partidarias, más las constantes y repetidas intervenciones en aquellas provincias en las que no gobernaba su partido. Por definición, negar el Parlamento como institución, una de las expresiones de la división de poderes manifiesta en nuestra constitución, le trae problemas de concepción republicana. Pero negar el parlamento en su concepción lingüística es negarle la palabra a quienes no piensan como uno. Estas decisiones trajeron como resultado la pérdida de legitimidad; y a la vez el conglomerado de fuerzas partidarias que no comulgaban del mismo plato ideológico se pusieron de acuerdo y golpearon con vehemencia a Irigoyen en su segundo gobierno. Obvio que estoy salteando varios aspectos que tuvieron incidencia pero no es producto de una pretensión simplista, sino el objeto es resaltar lo que sucede cuando se le resta espacio a la práctica política y a la construcción permanente de acuerdos legítimos.
El propio régimen conservador reinstaurado en la década del 1930 incurrió en errores similares a los de la generación del 80, la vuelta del fraude electoral, la quita derechos políticos, la proscripción del radicalismo y la inexistencia de la democracia concebida como reconocimiento no solo de libertades públicas cívicas sino también de una democracia de derechos sociales que recién se harían presentes con la irrupción en el escenario político de Juan Domingo Perón. Pero en esa dialéctica, mientras se construía hegemonía en el reconocimiento social de la clase trabajadora mediante la inclusión de nuevos derechos y mejoras de tipo salariales y sociales, Perón también se dejó llevar por la tentación de partido atrapa todo, y esto provocó la aparición de los fantasmas del pasado, ahora como una férrea oposición variopinta en sus identidades ideológicas y políticas partidarias; nuevamente la construcción del ser autoritario inoculado alguna vez a Irigoyen, apareció con una dosis potente para dañar a Perón. Antes al personalismo de Irigoyen, ahora al autoritarismo de Perón, excusa para bombardeos aéreos en la Plaza de Mayo, muerte de civiles en los que se cuentan hasta niños, la reaparición de la tragedia y golpe de Estado posterior.
Un periplo de gobierno militar y la convocatoria a elecciones pero con Perón y el Peronismo proscriptos e identificados como autoritarios, la asunción a la administración del Estado Nacional de Frondizi con la carencia de legitimidad producto de la proscripción antes descripta. Una tardía apertura a la participación política peronista, lo deja en vulnerabilidad aprovechada por un nuevo episodio que tuvo al partido militar como protagonista.
Llegará el turno de Illia también con una práctica “semidemocrática” ya que Perón seguía proscripto y nuevamente la intervención de las fuerzas militares, Don Arturo también vio sobrevolar los fantasmas del pasado, pero esta vez fueron los mismos fantasmas que desestabilizaron a Frondizi: la legitimidad social siempre cuestionada por una mayoría que no podía participar y los liberales y conservadores interpretando que la vía de defensa de sus intereses ya no eran los partidos no peronistas y tampoco la democracia sino que era tiempo de consolidar una dictadura, esta vez los militares ya no como rectores y celadores del juego político, intentarían que ellos mismos fueran la política.
Juan Carlos Onganía, asumió con la decisión de quedarse en el poder por tiempo indeterminado, y a pesar de contar como todo gobierno con el monopolio de la fuerza, más la fuerza militar propiamente dicha, no pudo. La acelerada transformación en cuanto a modelo económico, el objeto de construir un Estado técnico disfrazado de asepsia e incoloración política, la inserción de capitales transnacionales que supusieron un cambio de época en lo económico y su nueva matriz industrial que atentó contra el espíritu nacional de la producción se encontró con la activa participación de los gremios no vandoristas que lo obligaron también a este a actuar para no perder ascendencia sobre los trabajadores en los sindicatos que dominaba, tuvieron un protagónico clave en “El Cordobazo”, manifestación popular y la fusión obrera/estudiantil que aunaron demandas de tipo laborales y de libertades civiles suspendidas que hirieron de muerte al ideario del Onganiato y más tarde no solo a él, sino también a Levingston y a Alejandro Lanusse.
La intolerancia para con las expresiones partidarias que no comulgaban con María Estela Martínez con persecuta y muerte abrieron otro capítulo de tragedia en la sociedad Argentina que luego tuvo su mayor pico de represión político social con la llegada de Jorge Rafael Videla y la Junta Militar que aplicó el terror por parte del Estado en contra de civiles, militantes políticos partidarios y estudiantes, también alcanzó a aquellos y aquellas que estaban fuera del juego político pero que por azar o intencionalidad también sufrieron en carne propia la alevosía violenta con la que se manejó aquel gobierno militar para nada legítimo en su llegada ni en su obrar.
El conflicto entre naciones: la necesidad de dejar espacio para la política en el escenario global
Judtih Buttler habla en su libro “Vida precaria” sobre la oportunidad perdida a escala internacional en el pos atentando a Torres Gemelas, donde cuestiona con firmeza la decisión del gobierno de Bush y sus ataques denominados “preventivos” casi en una salida Hobbesiana en las actitudes del hombre en su estado de naturaleza, en lugar de construir empáticamente otro tipo de relaciones con las naciones y pueblos del mundo. Sin contrato, aparece exacerbado el acto terrorista para que la construcción discursiva justifique la venganza sin límites como si la violencia fuera la única relación posible en el contexto global. Otra vez la tragedia por falta de diálogo, donde en lugar de construcción de consensos, en ese caso a escala mundial, se trabaja sobre las diferencias y se la lleva a extremos sin retorno y sin capacidad de interpretar al otro; es la lógica de la guerra.
Conclusión
Cuando se acallan las voces en el debate político, y se construye una otredad considerando al otro como enemigo, al cual no le cabe más que su eliminación, es cuando vuelve la tragedia. Si hay espacio para la política, el debate, el intercambio, la tolerancia y el reconocimiento del otro en quien espejamos nuestras conductas, positiva o negativamente, pero considerándolos con los mismos derechos individuales se abre la instancia posible de la construcción legítima de consensos, podríamos decir en términos de Locke “El Contrato”, salir del estado de naturaleza.
Si la vida es ir perdiendo cosas y hay necesidad “del trabajo del duelo” como lo expresara el Filósofo Eduardo Rinesi citando a Freud en una clase FCS/UNC, respecto a la necesidad del trabajo del duelo tanto en su carácter obligatorio como así también imposible de cerrar heridas, y que lo relacionó con el trabajo de la hegemonía, siempre necesaria y siempre imposible es que digo: Entonces al menos, que el conflicto y el duelo no lleguen a tragedia sino que sean parte de la dialéctica como elemento necesario de ese contrato para poder avanzar tal vez al estilo de la perspectiva del pensamiento de la antigua Grecia, hacia adelante, con hombres y mujeres realizándose “en la ciudad” (la polis) como significante de ser un animal social. Construyamos nuestra historia escapándoles a los fantasmas del pasado, que los del futuro están por llegar y que nos encuentren consolidando la res pública (cosa pública), el bien común.
Robándole aquí alguna frase a Williams Shakespeare, pero dejando sin uso a la espada y cambio a esta por las ideas, expreso: ideas a trabajar.
*Editor Caminante Impreso y Caminante Digital
Técnico en Comunicación y Turismo FCC UNC.
Estudiante: Lic. Sociología FCS UNC
Lic. Ciencias Políticas FCS UNC.